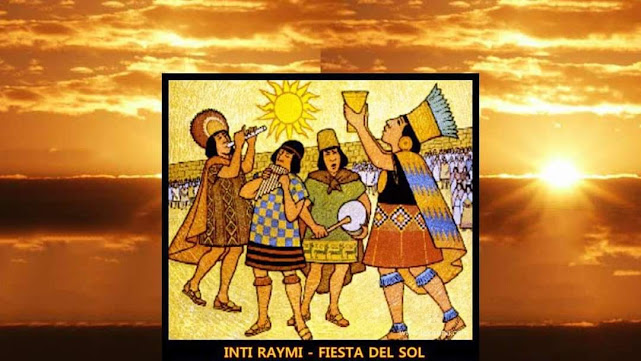Con el Solsticio de Invierno comenzó este lunes, además, el año 5.529 del Quinto Sol para los llamados pueblos originarios andinos. Luego del día más corto del año, con el Inti Raymi (Fiesta del Sol) se celebra que la Tierra y el Sol comienzan a acercarse nuevamente. Según la cosmovisión, se aproxima el Sexto Sol, que llegará con un nuevo orden mundial y más protagonismo de los Hijos de la Tierra.
Astronómicamente hablando, el 21 de junio marca en el Hemisferio Sur –y de acuerdo al calendario tradicional- el inicio del invierno. A las 0:31 de este lunes tuvo lugar el Solsticio de Invierno y comenzó la estación más fría del año. Con esta simplificación, enmarcada dentro del calendario gregoriano, podría decirse entonces –y sintéticamente- que durante la primera media hora de este lunes comenzó en todo el Hemisferio Sur (desde Argentina hasta Australia) el invierno del 2021.

Sin embargo, dentro de la cosmovisión de los pueblos andinos y mapuches –también resumidos bajo el mote simplista de “pueblos originarios”-, este 21 de junio marcó más que el comienzo de una estación. Y es que con el Solsticio de Invierno de anoche, se conmemoró también el Año Nuevo del Sur (Inti Raymi, o Raymy según la lengua original –Fiesta del Sol-) y el comienzo del año 5.529 del Quinto Sol.
“Es una celebración cósmica y que tiene que ver con nuestra cosmovisión. Ayer el Sol y la Tierra estuvieron en su punto más alejado, y fue el día más corto del año. De acuerdo a la cosmovisión, la Tierra se amarraba simbólicamente al Sol para que no se aleje más allá de lo que estuvo ayer, por lo que el 21 de junio se conmemora que la Tierra comienza a volver al Sol, por eso se celebra el Inti Raymi; porque justamente empezamos a volver hacia el Sol (Inti). Esto marca el inicio de un nuevo año”, resumió Inka Miko Tika, referente de la Comunidad Inca Colla, la primera comunidad creada en Mendoza.
Inti Raymi para los pueblos andinos o Wiñoy Xipantv para los mapuches se trata de una fiesta milenaria que, cada solsticio de invierno, celebra justamente el retorno del sol; y encierra un profundo sentido de descolonización cultural y resistencia también.
Tras haber transcurrido anoche justamente la noche más larga del año, el amanecer del 21 de junio y el recibimiento de los primeros rayos del sol que marcan este nuevo comienzo es el motivo para celebrar.
Se aproxima levantamiento
Siempre de acuerdo a la cosmovisión de “los hijos de esta tierra” (como se perciben y denominan a sí mismos los tradicionalmente llamados miembros de los pueblos originarios), entre el 20 y 21 de junio la Tierra llega a su punto más alejado del Sol y es el día más corto; por lo que a partir de hoy los días se van alargando un poco más.
“Este punto de partida viene de antes de Cristo, comienza a contabilizarse sobre los 3.000 años a.C y estamos muy cerca con el calendario de otras culturas antiguas, como los mayas y los hebreos. Ya estamos arrimándonos a un proceso de un Sexto Sol, ya que se estima que cambia el Sol cada mil años”, agregó el referente local.
La aproximación del año 6.000 de acuerdo al calendario de la cosmovisión de esta parte del mundo trae, además, un nuevo orden mundial. “Según nuestra profecía, el Sexto Sol llega con el nuevo orden mundial, en el que los Hijos del Sol despiertan y se da un cambio en el Pacha (que es la combinación de espacio – tiempo); es un cambio cósmico y un nuevo pensamiento. Los Hijos de esta Tierra (a quienes hoy se nos llama pueblos originarios) vuelven a levantarse con el Sexto Sol. Justamente por eso hoy se ve el proceso latinoamericano en el que el ‘indio’ no quiere que le regalen nada, sino quiere tener protagonismo, gobernar”, explicó Miko Tika.
Este nuevo orden mundial del que hablan los “pueblos originarios” nada tiene que ver con esa concepción cuasi apocalíptica y conspirativa de la que suele hablar la cultura tradicional de occidente al referirse -por ejemplo- a lo que vendrá en la era post pandemia. En el caso de los “Hijos de la Tierra”, hablan de la merecida reivindicación de sus pueblos y miembros.
“Hoy hay un cambio cósmico, las energías del sol son distintas; y cada día, cada año cambian. Estamos en un viaje de miles de kilómetros. El nuevo orden mundial que estamos viendo actualmente –con composiciones de países como el G20, G7 y el G8, o las organizaciones mundiales como OTAN, OEA y el Banco Mundial comienzan a caer. La vuelta del cóndor andino también es una señal de ello. Porque después de la invasión europea, el cóndor desapareció. Sin embargo, a partir del 2006 empezó a aparecer y a vérselo de nuevo; y es esta la señal de que se está acercando otra época del espacio – tiempo (Pacha). El hombre andino vivía conforme al cosmos, al Pacha; y nuestra ciencia ha sido muy avanzada en el tema de alimentación (como el maíz). De hecho, 70% de alimentos que se consumen en el mundo es de esta parte del mundo, de esta cultura”, graficó Inka Miko Tika.
“Nosotros, los llamados indios, hemos sido olvidados. Hoy en Mendoza no tenemos ni un rancho donde enseñar, es una realidad. En la educación hay leyes que son papeles. Pero con la llegada del Nuevo Sol, va a haber un cambio”, explicó el referente de la comunidad Inca Colla.
Celebraciones
En Mendoza, el amanecer de este 21 de junio fue recibido y celebrado en la zona de Las Compuertas (Luján) -en el espacio Volar-, por algunos referentes de las comunidades originarias que habitan la provincia; acompañados precisamente por una puesta artística al servicio de las tradiciones. Se realizó una vigilia con fogón y hubo alimentos y bebidas típicas; respetando cuidados y protocolos en el contexto de pandemia.
Además, esta tarde –desde las 16:30- en los Portones del Parque, se va a hacer un Saludo al Sol y para recibir el año 5.529 del Quinto Sol. “No va a ser una ceremonia, sino un saludo tímido y tranquilo. En años anteriores hemos podido hacer ceremonias en la Casa de Gobierno, por ejemplo; pero ahora –por un tema de protocolos- vamos a hacer solo un saludo a las cuatro naciones del Estado Inca, conocidos como suyos: Antisuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Collasuyo”, explicó el referente de la Comunidad Inca Colla en Mendoza, Miko Tika.
A nivel continental, en Bolivia la celebración del Inti Raymi se recuperó en la década del 80; en plena opresión de la mayoría indígena en manos del racismo y la desigualdad.
Fuente: Diario Los Andes / Mendoza-Argentina / 21 de Junio de 2021.
https://www.losandes.com.ar/sociedad/ano-nuevo-del-sur-comenzo-el-ano-5529-se-acerca-el-sexto-sol-y-el-levantamiento-de-los-hijos-de-esta-tierra/