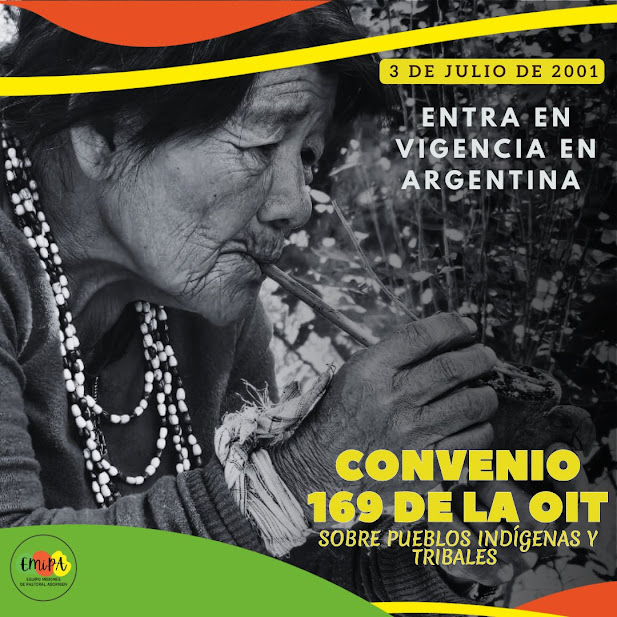Según lo dispuesto
por el Convenio 169, la consulta a los pueblos indígenas debe tener las
siguientes características:
Debe realizarse
cada vez que se prevean medidas
La consulta se aplica siempre que el Estado quiera
adoptar alguna medida administrativa o legislativa y no, como puede pensarse,
en algunos casos. Ahora bien, debe tratarse de medidas que afecten
“directamente” a los pueblos indígenas y no de aquellas cuya posibilidad de
afectarles sea remota, o bien uniforme respecto de otros integrantes del
Estado. La idea que subyace a este estándar es que determinadas medidas afectan
de manera especial a los pueblos indígenas y que son aquellas las que deben ser
objeto de consulta.
Por otra parte, las medidas que el Estado debe
consultar son tanto aquellas emanadas de la Administración como aquellas
emanadas del Poder Legislativo. La expresión “medidas administrativas o
legislativas” no debe ser interpretada en forma restrictiva, toda vez que el
sentido y fin del tratado internacional es aumentar, no restringir, la
participación de los indígenas en los asuntos que les afecten.
Así, las medidas legislativas, por ejemplo, no
quedan limitadas a la ley en sentido estricto, sino que también incluyen las
reformas a la Constitución. En el mismo sentido, si, por ejemplo, una comisión
parlamentaria está encargada de investigar un asunto que afecte los derechos e
intereses de los pueblos indígenas, aun cuando no haya una “ley” o reforma
constitucional, puede entenderse que se trata sin embargo de una medida
legislativa y, en tanto el espíritu del Convenio es propender a la mayor
participación indígena, existen buenas razones para incluir las decisiones que
una comisión de esa naturaleza adopte como parte de aquellas que deben ser
sometidas a consulta previa.
En relación con las medidas administrativas,
nuevamente el propósito debe ser interpretar la expresión de modo de favorecer
–no de restringir– la consulta e interacción con los pueblos y comunidades
indígenas. El filtro no debe pasar por el tipo de medidas, sino por la
afectación directa.

La
consulta debe ser previa
El
sentido de la consulta es que permita a los pueblos indígenas hacer valer su
opinión respecto de todas aquellas materias que les atañen. Históricamente, los
pueblos indígenas han estado, por regla general, excluidos de los procesos
públicos de toma de decisiones –en palabras del Tribunal Constitucional
chileno, son “un grupo socioeconómicamente vulnerable”– el Convenio busca
revertir esta situación imponiendo a los Estados la obligación de llevar
adelante la consulta antes de que las medidas sean finalmente adoptadas.
Lo anterior implica que para el Estado la
obligación de consultar pesa una vez que esté dentro de su agenda llevar
adelante alguna medida que afecte directamente a un pueblo indígena. Así, entre
más temprana sea la consulta, mayores serán las posibilidades de los indígenas
de participar activa y genuinamente en la toma de decisiones y, en
consecuencia, menor la posibilidad de falta de legitimidad de la medida
administrativa o legislativa de que se trate. Por tal razón, los órganos de
control de la OIT han sostenido que la consulta debe realizarse lo más temprano
posible en el proceso de toma de decisiones.
La
consulta debe hacerse de buena fe
En
relación con el punto anterior, el propósito del Convenio es que los pueblos
indígenas puedan manifestar su opinión y que esta sea debidamente sopesada por
la autoridad, de manera que es preciso que los procedimientos de consulta no
sean conducidos para cumplir con un formulario, sino para atender razones,
ponderarlas y, de ser necesario, cambiar de opinión.
Si la consulta previa se hace, por ejemplo, hacia
el final del proceso de toma de decisión, se lesiona el espíritu de buena fe
que debe animar la aplicación del tratado. De modo similar, y tal como lo ha
expuesto el Relator Especial de la ONU y profesor de derecho James Anaya, la
consulta “no se agota con la mera información”. Es necesario que los pueblos
indígenas sean escuchados y sus planteamientos atendidos, dándoles razones para
rechazarlos o modificando las posturas estatales iniciales en caso de que
aquellos planteamientos sean más razonables que los esgrimidos por el Estado.
Por cierto, en un proceso de consulta llevado a
cabo de buena fe, los pueblos interesados también deben estar dispuestos a
modificar sus posturas originales. De lo contrario no hay, en rigor, consulta
ni comunicación, sino un diálogo de sordos que finalmente se zanja sobre la
base de motivaciones que no guardan relación con la provisión de razones
públicas. En este sentido, un procedimiento de consulta que al término no ha
modificado un ápice las posiciones con que las partes comenzaron a intercambiar
información es un fracaso, una conversación entre grupos e individuos que no
están genuinamente dispuestos a deliberar.
Entonces,
para materializar la exigencia de que los procesos de consulta sean de buena
fe, la provisión de información por parte del Estado (y de un privado
interesado, si corresponde) resulta crítica. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido que es preciso que los pueblos consultados
“tengan conocimiento de los posibles riesgos [implicados en una medida estatal]
a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con
conocimiento y de forma voluntaria”.
Es
difícil exagerar la importancia de la buena fe como requisito del derecho de
consulta previa de los pueblos indígenas. En nuestra tradición jurídica, la
buena fe ha estado presente desde los inicios como principio regulador del
derecho privado, especialmente en materia contractual. Por tal razón, acaso no
sea del todo evidente la manera en que se aplica este principio cuando la
materia es diferente. Con todo, si bien esa diferencia en cuanto al asunto
implicado es real, lo es menos de lo que pudiera pensarse inicialmente. En el
procedimiento de consulta entre pueblos indígenas y el Estado –y los
particulares que puedan estar implicados, aun cuando sobre estos no recaen las
obligaciones establecidas en el Convenio 169– se reproduce un conjunto de actos
muy similares a aquellos conducentes a la celebración de un contrato: hay dos
partes que negocian con el objetivo de llegar a un acuerdo, un objeto sobre el
que recae esa negociación –la adopción de medidas legislativas o
administrativas– y una forma de consultar, esto es, un determinado
procedimiento, que debe encaminarse a dotar de legitimidad la decisión que se
adopte. En tal sentido, la consulta se asegura para garantizar que no haya, en
el lenguaje de los civilistas, “vicios del consentimiento”.
 |
| Fotografia: Alice Kolher |
Pues
bien, en materia de contratos, la buena fe es un principio fundamental,
recogido por el Código Civil y que informa la manera en que se deben adoptar e
interpretar. Cuando se dispone que no solo es obligatorio lo que se expresa en
sus cláusulas, sino también “las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación”, debe considerarse –en el caso de los procesos de consulta
entendidos como concurso de voluntades que permiten hacer un paralelo con los
contratos– que se está en presencia de acuerdos celebrados por Estados que
históricamente han utilizado sus normas jurídicas para despojar de derechos a
los indígenas y forjar así la construcción de un Estado-nación por medio del
sofoco de identidades culturales que ahora se intenta proteger. Esas son
demandas de justicia intergeneracional que en gran medida el Convenio busca
remediar y, para lo que interesa a este trabajo, la buena fe resulta central
porque va más allá de la estrictez de las medidas que se discuten; tiene que
ver con la forma en que los pueblos indígenas y el Estado ven a su contraparte
en el proceso de deliberación. Si se considera el principio de buena fe tal
como está recogido por nuestra legislación (de derecho privado, pero haciéndola
extensiva a este ámbito propio del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho constitucional), entonces podemos decir que emana de la
naturaleza de la obligación que el Estado actúe de buena fe. A ello debe
agregarse que, como se ha planteado, este se sirvió del sistema jurídico para
subordinar a los indígenas, todo lo cual articula un deber de reparar los daños
provocados, deber que ha de manifestarse en los procesos de consulta. Siguiendo
con la lógica de derecho privado, habría en este argumento el juego de dos
principios fundamentales del derecho: por una parte, el principio de buena fe,
y por el otro, el principio de responsabilidad. No se trata, como resulta
obvio, de dos partes que están en la misma situación jurídica: una de ellas ha
ofendido a la otra y tal ofensa, por un lado, motiva las circunstancias del
diálogo y, por otro, debe tenerse en cuenta al momento de ponderar las razones
que se esgrimen. En este sentido, si bien la buena fe no es contingente, sino
un elemento necesario de las relaciones jurídicas, ella depende mucho en estos
casos de las circunstancias del proceso de consulta y de las características
propias del pueblo interesado y del Estado implicado, cuestión que se conecta
estrechamente con el requisito siguiente.
La consulta debe realizarse mediante procedimientos
adecuados
Para que la consulta cumpla los estándares
internacionales, debe efectuarse mediante procedimientos que efectivamente
permitan a los pueblos indígenas manifestar sus pareceres. El Convenio, desde
luego, no define cuáles son los procedimientos adecuados, lo que obliga a los
Estados a dictar disposiciones de derecho interno que materialicen esta
exigencia (y las demás). Un comité tripartito de la OIT ha establecido que
“[n]o hay un modelo único de procedimiento apropiado y este debería tener en
cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como la
naturaleza de las medidas consultadas”.
En este mismo sentido, el artículo 12 del Convenio
dispone que los Estados deben adoptar “medidas para garantizar que los miembros
de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos
legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios
eficaces”. Cuando se trata del aspecto medular del Convenio, como es el derecho
a la consulta previa, esta obligación que pesa sobre los Estados es crítica. Si
una parte no comprende cabalmente los aspectos que se discuten en el seno del
procedimiento de consulta, no puede predicarse que el proceso satisface los estándares
que vinculan al Estado.Es claro, en esta línea, que si se trata de un pueblo
emplazado en áreas rurales, con difícil acceso a comunicaciones, un Estado no
puede contentarse con realizar una consulta si para ello efectúa convocatorias
por Internet, o bien en lugares urbanos donde se asume que las personas podrán
llegar aunque en la práctica no sea así
.La consulta debe realizarse a través de las
instituciones representativas de los pueblos indígenas.
 |
| Fotografia: Odan Jaeger |
Uno
de los elementos clave de la implementación de la normativa sobre consulta
previa es que se lleve adelante con aquellos grupos o personas que representen
realmente el parecer de los integrantes de uno o más pueblos indígenas. Y, tal
como lo han observado órganos internacionales, no le corresponde al Estado
determinar quiénes son tales personas (o grupos), sino a los indígenas,
mediante sus propios procedimientos internos de toma de decisiones.
Son
numerosos los casos en que, aun actuando de buena fe, el Estado no ha dado
reconocimiento a las estructuras tradicionales de liderazgo y autoridad
indígenas, extendiendo a sus pueblos las estructuras jurídicas “comunes”, lo
que ha generado fricciones al interior del propio pueblo. La ley indígena
chilena de comienzos de la década de los noventa es un buen ejemplo de ello,
pues no establece derechos a favor de “pueblos” sino de comunidades,
asociaciones e individuos indígenas, utilizando además la expresión “etnias”,
la que de acuerdo con el derecho internacional es inadecuada.
En tanto son los indígenas los llamados a
determinar quiénes son sus representantes, es importante que el Estado arbitre
los medios para que puedan determinar libremente esa representación y para que,
una vez iniciada la consulta, se asegure a los interesados que las decisiones
que adopten sus representantes tengan la legitimidad necesaria para valer como
voluntad del pueblo que ha de comparecer a la consulta.
En
este ámbito es posible advertir tensiones –posibles o reales– entre las
tradiciones indígenas y los valores que promueve el derecho internacional de
los derechos humanos. El Relator Especial James Anaya ha señalado que los
criterios mínimos de representatividad deben establecerse “conforme a los
principios de proporcionalidad y no discriminación [y, en consecuencia], deben
responder a una pluralidad de perspectivas identitarias, geográficas y de
género”. No son pocos los pueblos indígenas cuyas tradiciones –por ejemplo,
para determinar liderazgos– están en tensión con principios como el de no
discriminación que, entre otras cosas, proscribe la exclusión de las mujeres de
los procesos de toma de decisiones o reconoce a las personas menores de
dieciocho años el derecho a ser oídas y, de esa manera, a influir en la
adopción de decisiones. No se ha resuelto la manera en que los operadores
jurídicos deben abordar estos principios, que bien pueden colisionar en estas
circunstancias, aunque el Convenio adelanta una solución al prescribir el “goce
sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía” para todos los
indígenas, sin que pueda “sufrir menoscabo alguno como consecuencia de medidas
especiales” (art. 4.3).Si bien no es esta la materia del capítulo, es un
aspecto crítico que amerita la atención de la academia.
El
objetivo de la consulta es llegar a acuerdo o lograr el consentimiento
Uno de los aspectos fundamentales de la consulta
previa a los pueblos indígenas es que tiene un fin claramente establecido por
el Convenio 169: llegar a acuerdo u obtener el consentimiento acerca de las
medidas propuestas. No está diseñada para informar a los indígenas de las
medidas administrativas o legislativas que se quieran adoptar, o solo para
recabar sus opiniones. La consulta, llevada adelante de buena fe y cumpliendo
con los demás requisitos contemplados en el artículo 6 del Convenio, busca
sentar las bases para la deliberación en un marco de confianza mutua, respeto
por las opiniones, tradiciones y posiciones del otro para, con todo ello como
telón de fondo, buscar el acuerdo o consentimiento.
Dado
que el objetivo de los procesos de consulta es el cumplimento de metas –en eso
consiste el acuerdo o consentimiento–, debe mirarse con desconfianza el
establecimiento de plazos para que se lleven adelante las consultas. Desde
luego, no es conveniente que la consulta se eternice, pero en tanto debe
realizarse por medio de procedimientos adecuados a las realidades de los
pueblos interesados, el Estado ha de rehuir la premura en los procesos. Es el
procedimiento lo que dará (o quitará) valor al resultado, por lo que debe
cuidarse que sea impecable,de modo que la decisión final, aun cuando no
satisfaga del todo a los intervinientes, no sea impugnable por falta de (o
indebida) consulta.
En síntesis, un proceso no debe conducirse como si
su objetivo fuera únicamente notificar ciertas decisiones (adoptadas o por
adoptarse). Ello es contrario al sentido y fin del Convenio 169 y ese
incumplimiento puede acarrear sanciones jurídicas, tanto internas como
internacionales, además de quitar legitimidad a las decisiones estatales, con
la consecuente tensión y conflictividad social que es posible apreciar en
muchos países.
Fuente:
Pueblos Ancestrales.