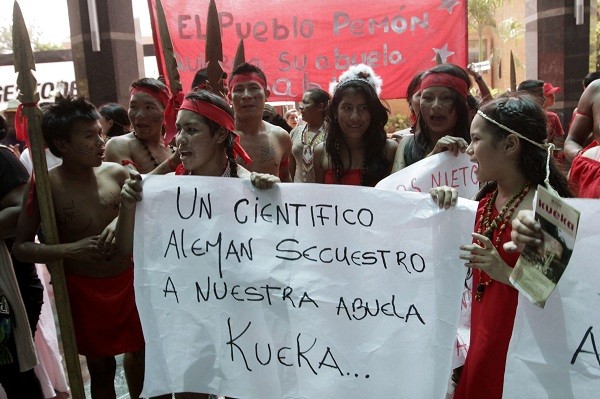El conflicto por la
piedra Kueka lleva años. La comunidad indígena pemón reclama a Alemania su
devolución. El artista que la sustrajo alega que el monumento "está
mejor" en un parque de Berlín.
Una piedra de jaspe
semipreciosa fue extraída del Parque Nacional Canaima por el artista alemán
Wolfang von Schwarzenfeld en 1998. Era el ancestro pemón.
Los indígenas pemón,
ubicados en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, consideran que la
causa de los desastres naturales y el desequilibrio de la naturaleza se
deben a la sustracción de este monumento natural de 30 toneladas, llamada
piedra Kueka, que salió de manera irregular de la comunidad de Santa Cruz de
Mapaurí y fue trasladada a los jardines del parque Tiergarten de
Berlín, como parte del Proyecto Global Stone.
Venezuela, en los
últimos años, ha intensificado las gestiones para la devolución del monumento
ante las autoridades alemanas que, si bien no se han negado al trámite, exigen
una salida conveniente para todas las partes. El artista, por su parte, alega
que la piedra carece de significado, que la trasladó con la anuencia del
gobierno del fallecido expresidente Rafael Caldera y que fue un
"regalo" para Berlín.
 |
| Piedra Kueka. Fuente: Wikipedia |
"Para los
pemones, las piedras son como seres protectores, espíritus tutelares,
intermediarios, divinidades y, en el caso de Kueka, es como una madre, y cuando
le falta esa madre, ocurren desgracias, calamidades, el pueblo se desubica, ahí
pueden haber hasta tragedias", explica el antropólogo Esteban Emilio
Mosonyi, autor -entre otros libros- del Manual de lenguas indígenas de
Venezuela, y quien ha participado durante años en foros para divulgar la
cultura de ese pueblo ancestral y reclamar la devolución del patrimonio.
¿Leyenda o fraude?
La leyenda indígena
cuenta que un joven pemón de Taurepán se enamoró de la mujer más bella de la
comunidad Makuxi, y se fugó con ella, aún en contra del dios
Makunaima, que prohibía el cruce entre ambos pueblos.
Los amantes fueron
perseguidos y su condena fue vivir abrazados eternamente, convertidos en
piedra. Así se convirtieron en los ancestros de los indígenas pemón. Pero lo
que hizo Makunaima, lo separó von Schwarzenfeld. Después de la sustracción
del monumento, "El abuelo" quedó solo en Santa Cruz de Mapaurí,
y la abuela fue llevada a más de 8.500 kilómetros de distancia, curiosamente,
para ser inscrita como representante del "amor".
El artista niega
toda la historia, aunque en reiteradas oportunidades ha asegurado que no
tenía conocimiento de la sacralidad de la piedra cuando la sacó de la Gran
Sabana.
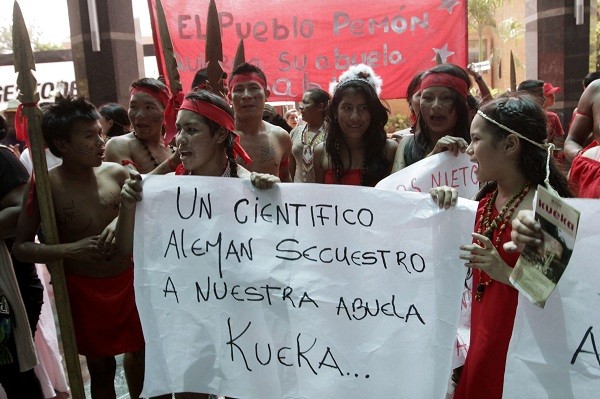 |
| Hermanos Originarios de la etnia Pemón solicitando la devolución de su ancestro. Fotografía: Verónica Canino AVN |
En la página web del
proyecto Global Stone expone ampliamente su versión de los hechos y refiere un
estudio del investigador Bruno Illius que califica el reclamo de
Venezuela como un "fraude intencional".
En un documento publicado en
su página web, el artista dice que decidió extraer la Kueka porque
"en una región con una densidad de población tan baja una piedra arenisca
no tendría ninguna relevancia para el medio ambiente" y alega que, después
de la controversia, el monumento se ha convertido "en un tipo de premio de
consolación por las heridas sufridas por los indígenas instrumentalizados, los
cuales protestaron sin éxito contra el trasvase".
"Es increíble
cómo después de once años, una sencilla piedra arenisca pueda ser convertida a través
de una historia inventada en santuario y, seguidos tres años más, sea declarada
bien cultural nacional", agrega el alemán.
Eurocentrismo
cultural
Para el presidente
del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, el investigador Benito
Irady, la postura del artista de desconocer el valor simbólico de Kueka no
le resulta es sorpresiva: "Es lógico para un europeo no conocer los
detalles de los mitos, las creencias y las costumbres de nuestros pueblos, que
sólo las manejan quienes son practicantes y forman parte de esa cultura en el
territorio".
Sin embargo, el
desconocimiento del artista no despoja al monumento de su significado,
"ese valor simbólico que se vincula al origen de la vida, a la presencia
de los abuelos", sostiene Irady en entrevista a RT.
 |
| El artista alemán junto a la Piedra Kueka en el Parque Tiergarten de Berlin |
"Muchas veces,
desde Europa son sumamente despreciativos con el conocimiento ancestral de
nuestros pueblos, pero esa es parte de una larga historia que todos conocemos
desde que algún viajero puso un pie en nuestro territorio y vio las
culturas de los pueblos indígenas como prácticas demoníacas o elementos que
estaban fuera de contexto. Nunca llegaron a entender el significado de los
mismos".
No obstante, los
gobiernos de Alemania y Venezuela han mantenido conversaciones al más alto
nivel para lograr la devolución del monumento que reclaman no sólo las
comunidades indígenas, sino el pueblo entero. Aunque al principio el reclamo se
mantuvo en instancias diplomáticas, pasó a manos del Ministerio Público y en
2014 se inició el procedimiento legal para su repatriación.
Kueka es patrimonio
Los funcionarios
del gobierno de Rafael Caldera fueron los que facilitaron la salida de ese bien
patrimonial de la Gran Sabana en 1998, aun cuando las comunidades indígenas
hicieron protestas en las vías para impedir el traslado, de acuerdo al
testimonio del propio artista. No obstante, el Parque Nacional Canaima, donde
estaba ubicada la piedra, había sido declarado patrimonio natural de
la Humanidad en 1994. ¿El motivo? Sus tres millones de hectáreas cubiertas
por tepuyes "con características biológicas únicas", refiere la Unesco,
lo que implica que todo ese territorio está bajo salvaguarda
especial.
Por otro
lado, la Convención de 1970 de la Unesco establece los
protocolos para impedir "la importación, exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de los bienes culturales", una normativa que se
promulgó para hacer frente a los robos que se incrementaron "permanentemente,
tanto en los museos como en los sitios, especialmente en los países del
Sur".
 |
| Quebrada Jaspe Rojo. La Piedra Kueka estaba ubicada originalmente junto al "Abuelo" en la entrada de este monumento natural. Fotografía: Nazareth Balbás |
En 2006, Kueka fue
declarada como bien de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural
(IPC), debido a su valor simbólico y cosmogónico para la comunidad pemón,
destaca AVN.
La declaratoria de
la Unesco, la del IPC y la condición de Parque Nacional de Canaima, le otorgan a
la piedra la valía de ser tres veces patrimonio: mundial, natural y
cultural.
"El pueblo
pemón -dice Irady- por supuesto que suma valores a la declaratoria de la Unesco
por toda la fuerza que tiene una cultura ancestral. Es muy significativo, para
quienes la conocen, de qué manera se relacionan a un paisaje cultural, que no
se trata de sólo a los grandes monumentos naturales, sino de todo el
significado de ese paisaje a través de los sentimientos, los rituales y los
mitos (...) Eso nos da un ejemplo de cómo es tan importante para un Estado
preservar un patrimonio y nos pone ante el asombro de qué pudo haber ocurrido
cuando salió fuera de Venezuela".
Pagar o no
El último
elemento que ha impedido -hasta ahora- el retorno de la piedra sagrada es el
dinero. Fuentes consultadas del Ministerio de Cultura aseguraron que
en los próximos días se retomará el caso pero recordaron que pagar por la
repatriación de un patrimonio sería desconocer su valor simbólico y, al mismo
tiempo, avalar el proceso que implicó la extracción ilegal de un monumento
de un Parque Nacional.
En 2012, el artista
finalmente estuvo de acuerdo en trasladar la piedra ancestral pero una vez que
se aclararan "cuestiones de carácter legal y financiero", señala El
Universal. Él sostiene que Kueka llegó de manera lícita a Alemania,
por lo que "exige" al gobierno venezolano que le ceda una piedra
de características similares a la que él sacó del país sin pagar un centavo al
Estado, en forma de "retrodonación".
Además, von
Schwarzenfeld dice que no tiene dinero y que Venezuela debería correr con todos
los gastos para el traslado transoceánico del gigante pétreo, cuya
intervención por parte del artista -y los graffitis que le han estampado
durante su estadía en Berlín- pueden haber dañado para siempre su carácter de
patrimonio ancestral.
Escrito: Nazareth
Balbás
Para RT 3 de Agosto
de 2.016