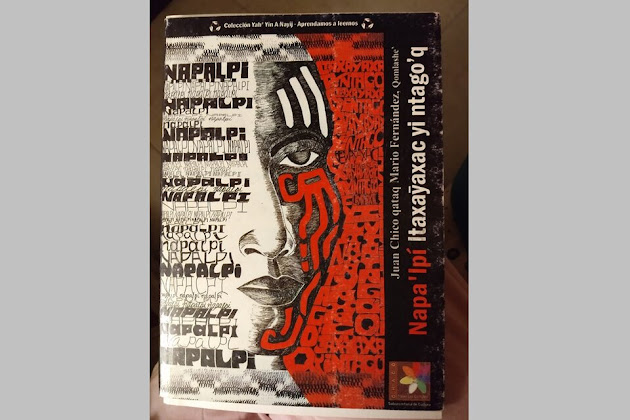¿Puede la Argentina del siglo 21 seguir sosteniendo el mito de origen inmigratorio? María Pía López, Alejandro Grimson, Ezequiel Adamovsky, Virginia Pineau y Atilio Borón analizan pasado y presente.
"Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos". La frase de Alberto Fernández más citada, hecha meme y criticada a diestra y siniestra en los últimos días, fue atribuida en la escena protocolar a Octavio Paz, pero se amplía en un sinfín de citas de lo más diversas: que Carlos Fuentes, que Julio Cortázar, que Litto Nebbia. Que si fue planteada originalmente como afirmación, como crítica, como ironía, como canción. Lo cierto es que encierra un sentido común que podría extenderse hasta cualquier sobremesa o viaje en taxi argentinos (y del AMBA en particular, ahora que esta región cobró identidad propia). Pero en boca del Presidente disparó --además de la réplica fotográfica de Bolsonaro con indios y selva, una grieta discursiva aparentemente saldada y los dardos coordinados de una oposición súbitamente preocupada por lo multicultural-- la pregunta sobre lo que encierra ese sentido común: ¿Hasta dónde y cómo esa idea nos atraviesa como nación?¿Puede la Argentina del siglo 21 seguir sosteniendo el mito de origen de los barcos? Y si es tiempo de pensar otros relatos para definir quiénes somos, ¿qué debería incluir esa nueva mirada, hoy?
El mito de origen
"A veces las personas se dejan hablar por lugares comunes, que no por comunes son buenos, sino que son sedimentaciones ideológicas, de relaciones de poder, de relatos hegemónicos. Eso pasó, creo, en el discurso del Presidente", analiza María Pía López. "Con el agravante de que cuando hacemos política debemos observar, con mucha atención, las palabras que usamos, porque se trata de disputas por el sentido y por las narraciones colectivas".
"No es un problema de verdad histórica solamente, sino de comprensión de la heterogeneidad", advierte la socióloga y ensayista. "Menos aún es una cuestión que se pueda resolver con la pregunta por si se discrimina o no. Porque de lo que se trata es de resolver con qué imágenes se reconoce la pertenencia común a la trama nacional".
Hacia allí avanza Alejandro Grimson en su libro Mitomanías argentinas (Siglo XXI), en el que cita esa mismísima y difundida frase de la polémica para introducir, justamente, el mito "Los argentinos descendemos de los barcos" (que también mereció un capítulo de la serie de Encuentro que se llamó igual que el libro). Se liga, a su vez, con "La Argentina es un país europeo", "quizás el mito padre de todos los mitos nacionales", dice en el libro el antropólogo e investigador.
"El país se fundó sobre un imaginario de blanqueamiento, fue una manera distinta a las que estructuraron los relatos culturales en otros paíes latinoamericanos, donde la cuestión del mestizaje cobró mucha más fuerza. Esa estructuración, que empezó en el siglo 19, tuvo impacto sobre todas las dimensiones educativas, culturales y políticas, y lo tiene hasta el día de hoy", analiza en diálogo con Página/12 el antropólogo e investigador. Hoy asesor presidencial, dice que no sabe si Fernández leyó su libro, "y tampoco tiene por qué hacerlo".
"El racismo en la Argentina está tan naturalizado como el patriarcado", observa Grimson. "La gran diferencia es que desde el Ni una menos para acá, hay un movimiento feminista muy potente que cuestiona abiertamente esa naturalización. En el caso del racismo, en cambio, hasta ahora fue cuestionada por movimientos de los pueblos originarios, algún movimiento de migrantes, y por el mundo académico. Debería llamarnos esta oportunidad, así como se está trabajando sobre la democratización de los imaginarios de género, también a trabajar sobre la diversidad cultural. La Argentina del siglo 21 tiene como una tarea necesaria y pendiente construir un imaginario nacional inclusivo y democrático que reivindique esta diversidad que somos, que promueva el respeto y el reconocimiento a cada uno de los grupos y los sectores".
La historia oficial
"La idea de una Argentina europea avanzó en varias olas. La primera fue la de la década de 1830, cuando los unitarios imaginaron el conflicto político de la época como una lucha de la 'civilización' (ellos) contra la 'barbarie' (los federales). Sarmiento popularizó luego esa visión. Que avanzara la parte europea de la sociedad –lo urbano, lo porteño, lo letrado– era la solución para superar los males locales, identificados con lo plebeyo, lo rural, lo criollo, mestizo, indígena, moreno", historiza Ezequiel Adamovsky, que ha trabajado sobre el tema en libros como El gaucho indómito e Historia de la clase media arentina.
"La segunda ola fue la narrativa de la historia nacional que propuso Mitre, que identificaba en la supuesta europeicidad de Buenos Aires una clave para entender su vocación emancipadora y liberal, por contraste con otros territorios que carecían de esa levadura de la libertad. La tercera fue la presión blanqueadora de la élites políticas e intelectuales de fines del siglo 19, que proclamaron que, luego de la gran oleada de inmigración europea, el país ya había dejado atrás cualquier componente no-blanco que pudiera haber tenido. José Ingenieros fue la figura más influyente en esta fase".
Adamovsky también destaca que "esa visión era conveniente para los inmigrantes (el mismo Ingenieros lo era), porque les otorgaba un papel brillante como portadores de la antorcha del progreso y los colocaba, así, en una posición de superioridad respecto de la población previa que los había acogido".
"El mito de la Argentina blanca funcionó porque se hizo carne en una porción enorme de la población que lo encontró conveniente".
"Finalmente, la identidad de clase media reforzó esa visión, al enhebrar las narrativas del progreso (europeo) de la nación con las narrativas del progreso familiar o individual. Todavía hoy, los descendientes de inmigrantes se cuentan historias de mérito personal que giran en torno de abuelos que vinieron sin nada y forjaron un progreso para sus hijos y, al mismo tiempo, para la nación. Lo implícito en todo esto es que el bajo pueblo 'no progresa' porque no es lo suficientemente europeo, con lo que, además, impide el progreso de la nación", advierte.
Los invisibles en el aula
¿Y qué pasa con la escuela, ese aparato reproductor de ideología por excelencia? Virginia Pineau es profesora del Normal 1, uno de los institutos de formación docente de la ciudad, y ha dictado diversos cursos de capacitación docente. También es antropóloga, y desde el Instituto de Arqueologia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se dedica específicamente a investigar qué pasó en La Pampa luego del genocidio indígena, cuando los inmigrantes comenzaron a ocupar esas tierras una vez "limpiadas" por el ejército en la "campaña del desierto".
Desde esa múltiple experiencia comprueba que hay un estereotipo que goza de buena salud: "los migrantes buenos son los europeos que vinieron a fines del siglo 19. Ellos llegaron de los barcos y de ellos venimos. Los demás, son extranjeros".
"La especie humana es migrante. La construcción de los estados es cultural, los seres humanos salimos de un puntito en el sur de Africa y de ahí conquistamos el planeta. Fuimos migrantes siempre", dice Pineau, como en sus clases.
Como en sus clases, también, invita a pensar por qué "hay migraciones de primera y de segunda, o que sólo son visibles cuando se quieren destacar atributos negativos". Y recuerda el impacto que provocan estas reflexiones, como cuando una alumna "se largó a llorar y me dijo: 'ahora entiendo por qué nunca conté en la escuela que mis papás son paraguayos. Yo no sabía por qué lo ocultaba'. Esa piba iba a ser maestra. Necesitó ser interprelada para sacudir eso que tenía tan internalizado y naturalizado".
Pineau cuenta cómo este mito de origen sigue instalado en alumnes y docentes, y en un diseño curricular "que es de 2004 y ha avanzado, pero deja pocas entradas para hablar de migraciones, o en todo caso depende mucho de que el docente le encuentre la vuelta".
"En sexto grado se habla de las migraciones europeas de fines del siglo 19 y principios del siglo 20, el momento en que 'los argentinos se bajaron de los barcos'. Lamentablemente en la práctica termina siendo el único proceso migratorio que los pibes ven. Y con un relato blanco y sin conflictos, donde se pasan por arriba, por ejemplo, los movimientos socialistas y anarquistas que trajo esa inmigración", observa.
"En cuarto grado se ve lo que aparecen en los manuales como 'los pueblos originarios de Argentina'. Allí se habla solo en pasado: cómo se alimentaban, cómo se vestían. Pero en general no hay referencias al presente, aunque cada maestro y maestra tiene la libertad de buscarle esa vuelta, no es prescriptivo".
Desde su experiencia, Pineau concluye que en este punto "es fundamental la capacitación docente continua en buenas condiciones".
Para Adamovsky, esta visión en la historia "fue hegemónica en el sistema escolar hasta hace poco, sólo empezó a cambiar en los últimos veinte años". Y suma: "En el campo académico diría que también pasó algo parecido. Hoy pocos historiadores profesionales se atreverían a sostenerla, pero diría que de todos modos sigue incidiendo sutilmente en las interpretaciones que algunos proponen. Queda mucho por hacer para desmontarla".
¡Son lo mismo!
En la semana de reflexión multicultural, no faltó quien recordara que Mauricio Macri dijo lo mismo, además de imaginar la angustia española de la conquista. O que Cristina Kirchner apeló a idéntico sentido común en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de 2015.
Se recordó, también, la criminalización mapuche del gobierno de Cambiemos, o que Bolsonaro fue denunciado ante La Haya por crímenes de lesa humanidad por los mismos "indios de la selva" de la foto que posteó. En el medio habló Pichetto para ratificar, porlas dudas, que a los extranjeros no hay que darles hospitales ni escuelas gratis.
"Casi todos los políticos importantes de la Argentina han hablado de que descendemos de los barcos, no es novedad: es un lugar común instalado por la derecha, pero que se expandió al campo nacional y popular y a la izquierda. Da para tesis doctoral demostrando los prejuicios de esa autodefinición fallida del nosotros como nación latinoamericana", sonríe Atilio Borón.
"Toda la historia oficial argentina parte de que este país era un desierto, que fue 'conquistado' y poblado luego por los inmigantes. Para sostenerla hubo que negar el exterminio y sometimiento de los pueblos originarios. Y en ese relato nos hemos formado. Recuerdo que cuando era chico me llamaba la atención: ¿por qué tanto despliegue si no hay nadie? Del mismo modo, hay mucha gente que hoy asume muy naturalmente que los primeros afrodescendientes que llegaron al país son los que hoy venden cosas en la calle", describe el politólogo y sociólogo.
¿Esta continuidad discursiva tiene un reflejo, por ejemplo, en la política exterior? "Claramente no. Si se observa el rol que jugó Fernández en el exilio de Evo Morales, la actitud del Gobierno de alejarse del Grupo de Lima, la participación en el Grupo de Puebla, la colaboración con el nuevo gobierno boliviano, e inclusive la precoz felicitación a Pedro Castillo. Lo que se hizo en relación al tema de la innmigración, o la resolución de conflictos de tierras en el sur. Ninguna de estas políticas va en línea con una concepción racista o discriminadora. Y los discursos deben ir en la misma línea que estas políticas, porque lo discursivo no es un tema menor".
Hay mucho por hacer para dejar de lado el colonialismo mental de considerarnos europeos y asumir nuestro mestizaje étnico como un fecundo patrimonio cultural", concluye.
¿Y ahora qué?
"Narrar qué es una nación, qué sujetos la constituyen, no se puede separar de las ideas que tenemos sobre la sociedad que habitamos, qué sujetos son visibles y reconocibles como sujetos con derechos, qué corporalidades aparecen como parte del entramado común y cuáles como extranjeras. Entonces, creo que hay que construir las condiciones del debate: comprender que lo simbólico no es un agregado de menor relevancia a las cosas reales, sino parte necesario de la práctica social", señala María Pía López.
¿Puede esta hojarasca plantar un debate que ponga en relación la frase, el pedido de disculpas, las acusaciones de discriminación, con otros sentidos comunes como los de "negros planeros", "los extranjeros nos sacan el trabajo", y un largo etcétera? ¿Exponer en qué condiciones o no de igualdad acceden a la salud, la educación, la justicia, los distintos grupos étnicos hoy? ¿Contra quiénes se dirige la violencia institucional? ¿Cómo y por qué Milagro Sala lleva presa casi dos mil días? Cuestionar en serio el relato sobre el pasado siempre tiene esa condición: implica avanzar sobre el presente, para proponer el futuro.
Escrito por Karina Michelotto para Página 12 / 13 de Junio de 2021
https://www.pagina12.com.ar/347846-barcos-indios-y-como-pensar-quienes-somos