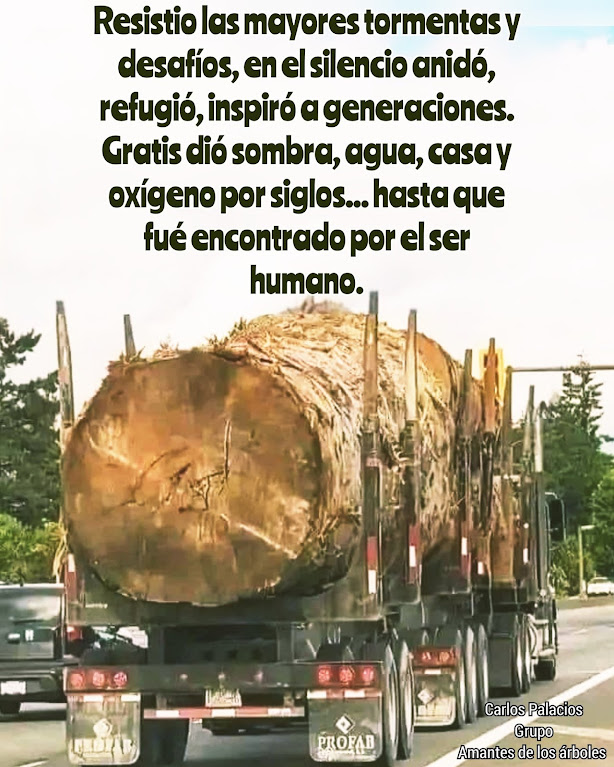Un espacio destinado a fomentar la investigación, la valoración, el conocimiento y la difusión de la cultura e historia de la milenaria Nación Guaraní y de los Pueblos Originarios.
Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos saben del vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y utilizarlos en beneficio de todos. Algunos los ven como si fueran pasado sin comprender que sin ellos es imposible el futuro.
Mostrando entradas con la etiqueta Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas
miércoles, 2 de julio de 2025
domingo, 16 de marzo de 2025
Nuestra Madre Tierra pide auxilio
Se incendian los cerros se incendian...
Se queman las ciudades y el poder superfluo y cholulo observa cómo se agrisa en cenizas lo que el dinero supo conseguir...
Se escapa el mar se escapa...
Se mueven las barcas en el vaivén de olas amplias y majestuosas que reafirman el poderío de su fuerza implacable...
Se cuela el viento se cuela...
Se vuelan tejados y techos de chapa, el rico y el pobre observan y estiran las manos, no pueden detener la ráfaga que los iguala...
Se enoja la tierra se enoja...
Incómoda se retuerce y agrieta. Desértica y envenenada se decepciona y encoge. Los ojos humanos miran pero no entienden y humea la fábrica mientras el operario tose su vida enferma y el patrón acumula el vil engaño que alimenta al ávaro.
Y lloverá fuego y piedras.
Y el tornado será gigante y sin fin
Y se abrirá el suelo y el cielo caerá deshilachado
Es y será por lo explotado y manifestado. Por cada pequeña cosa alterada del perfecto orden creado.
Que los ojos vean que la igualdad ruge en el infortunio y no hay poder que salve a nadie.
domingo, 16 de febrero de 2025
Los pueblos indígenas, "guardianes de los bosques"
Según un informe de la FAO en los territorios comunitarios se preservan los mayores niveles de biodiversidad, mientras que fuera de estos son más altas las cifras de deforestación.
Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina ocupan actualmente entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques nativos, donde se almacena un tercio de todo el carbono contenido en los bosques del resto de la región y un 14 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo. En esos territorios comunitarios, donde se preservan los mayores niveles de biodiversidad, el área de bosque disminuyó un 4,9 por ciento entre 2000 y 2016, mientras que la deforestación fue del 11,2 por ciento en los bosques que están fuera de los territorios indígenas. La ganadería intensiva, el modelo agroindustrial y la minería son las principales actividades que, con connivencia de los Estados, avanzaron sobre esos territorios con máquinas o incendios.
El análisis surge de un reciente informe, que reúne 300 investigaciones de los últimos 20 años, publicado por la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que insta a los Estados a reconocer los derechos colectivos sobre la tenencia de esas tierras e impulsar programas públicos de servicios ambientales para reconocer a los pueblos “guardianes de la naturaleza”. A su vez apunta a crear “procesos de desarrollo sostenible con identidad” como “una oportunidad para la acción climática”, que frene el avance de la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
“Todo indica que, si no se toman medidas contundentes, los pueblos indígenas y tribales no podrán seguir resguardando los ecosistemas forestales en sus territorios como lo han hecho hasta ahora”, advierte el informe de FAO y FILAC.
“En la mayor parte de los territorios indígenas y tribales las principales amenazas a la cobertura forestal vienen de afuera”.
“Las ocupaciones de tierras de parte de ganaderos, colonos, mineros, palmicultores, productores mecanizados de soja y cereales, petroleros, narcotraficantes y especuladores de tierras; el aprovechamiento forestal por madereros y los incendios que todos estos grupos provocan”, enumera el informe sobre la base de un centenar de estudios centrados, principalmente, en los territorios de la cuenca del Amazonas —donde se encuentran la mayoría de los bosques de los territorios indígenas— y los bosques tropicales de Centroamérica.
El informe señala que la presión de la actividad extractiva en busca de la explotación de los recursos que conservan los pueblos indígenas en los bosques se incrementó en los últimos años. Por ejemplo, indica que “las emisiones anuales de carbono de la Cuenca Amazónica relacionadas con cambio en el estado de los bosques subieron en un 200 por ciento” y, en otro fragmento, destaca que “la mayor parte de la pérdida de bosques en América Latina está ligada a la expansión pecuaria”. El impacto climático a partir de la expansión de la frontera agrícola y el modelo extractivo, también puede verse reflejado en el último informe de Cambio Climático presentado por la Argentina.
La FAO y la FILAC señalan que una forma de resguardar a los pueblos indígenas y su condición de “guardianes de la naturaleza” es el reconocimiento formal de los derechos colectivos de los territorios indígenas por parte de los Estados, que “frecuentemente ayuda a evitar la entrada de grupos externos que destruyen sus bosques”. El documento destaca que los pueblos indígenas también son protectores de la biodiversidad.
“En los territorios indígenas de Brasil hay más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que en todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios”.
Entre las causas generales que incrementan la presión sobre los bosques, los organismos internacionales advierten “la creciente influencia política de las élites agropecuarias y extractivistas” y “el interés de los gobiernos por expandir las actividades extractivas y agropecuarias a nuevas regiones y así reactivar las economías nacionales”.
En ese contexto, FAO y Filac llaman a los gobiernos a invertir en proyectos que fortalezcan el papel que juegan los pueblos indígenas en la protección de los bosques como a través de programas de manejo forestal comunitario y potenciar la cultura y conocimientos tradicionales.
“El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y tribales sobre la fauna y la flora y sus usos, las plagas y las enfermedades, el fuego, el clima y los suelos y cómo todos ellos responden a las prácticas humanas, aportan al manejo, aprovechamiento, restauración y monitoreo de los bosques y a la adaptación a situaciones nuevas. A los pueblos indígenas y tribales estos conocimientos les permiten no solo entender mejor los bosques, sino también sacarles mayor provecho, fortaleciendo así los incentivos para mantenerlos en buen estado”, destaca el informe.
Una acción climática junto a los “guardianes de los bosques”
"Los pueblos indígenas y tribales, y los bosques en sus territorios, cumplen un papel vital en la acción climática global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición", destacó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, respecto del análisis hecho sobre la base de 300 investigaciones de las últimas dos décadas.
Las investigaciones se centran, principalmente, en la Amazonía, que se acerca a un punto de inflexión que podría desatar “una reacción en cadena en la que la deforestación reduce las lluvias y aumenta la temperatura, y eso a su vez eleva la pérdida de bosques debido a las sequías e incendios forestales. Así, en unas pocas décadas, el ecosistema de bosque húmedo del este y sur de la cuenca se podría convertir en uno de sabana”. Lo que impactaría no solo en el clima global sino también en la producción de alimentos.
Ese servicio ambiental que ofrecen las entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosque que habitan los pueblos indígenas de América Latina se traduce en 34.000 millones de toneladas métricas de carbono, una cifra más alta que todos los bosques de Indonesia o de la República Democrática del Congo.
El avance de la deforestación barre con ese servicio ambiental por lo que el informe resalta que los tasas más bajas de deforestación “se observaron en los territorios de los pueblos indígenas que cuentan con títulos legales colectivos reconocidos: entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación en estos territorios en la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana fueron solo la mitad a un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares”.
Los territorios indígenas reducen la emisión de gases de efecto invernadero
Uno de los ejes centrales de posibles acciones climáticas que plantea el informe para los Estados es el reconocimiento de la propiedad de la tierra colectiva. Según el análisis de estudios de casos en Colombia, Brasil y Bolivia; la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de esas áreas y, de esa manera, se evitaron entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 cada año. Algo así como sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos durante un año.
En ese punto, FAO y Filac subrayan que, en esos tres países, de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido los derechos de propiedad colectiva o usufructo solo en 269 millones de hectáreas. Frente esa cifra, el informe señala que el costo de titularizar las tierras es de 6 dólares en Colombia y 45 dólares en Bolivia, mientras que costo promedio de evitar la emisión de CO2 a través de la captura y almacenamiento de carbono fósil, tanto para centrales eléctricas a carbón o a gas, es de 5 a 42 veces más alto.
El informe entrega más cifras respecto del impacto que genera la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza a diferencia de las actividades desarrolladas fuera de esos territorios: mientras que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0,3 por ciento del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, las áreas protegidas no indígenas perdieron 0,6 por ciento, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6 por ciento. “Aunque los territorios indígenas abarcan el 28 por ciento de la cuenca, solo fueron responsables por el 2,6 por ciento de las emisiones de carbono”, sentencia el informe.
Fuente
Tierra Viva - 8 de Abril de 2021
https://agenciatierraviva.com.ar/los-pueblos-indigenas-guardianes-de-los-bosques/
domingo, 2 de febrero de 2025
Las tierras indígenas son la clave para mitigar el cambio climático
No es casual que el avance sobre los pueblos indígenas y los desastres ecológicos ocurran a la par. Mientras la desposesión de tierras sigue ocurriendo en distintos países de América Latina, se sienten cada vez más los efectos del cambio climático. Parece necesario recordar quiénes son los que han convivido con la naturaleza durante siglos para lograr salvar a la Tierra.
La conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático han adquirido un carácter prioritario en la agenda global, impulsando la creación de nuevas áreas protegidas y fuertes inversiones en proyectos ambientales. Sin embargo, el modelo actual de conservación está marcado por una profunda paradoja: a la par de esas prioridades e inversiones, no se toma suficientemente en cuenta el deterioro y la pérdida progresiva de territorios indígenas, así como la violencia, la desigualdad y la falta de reconocimiento de los derechos de quienes han convivido con la naturaleza durante siglos.
Respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios representa soluciones basadas en la naturaleza, efectivas y justas, ya que promueven tanto la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, como el bienestar de los pueblos originarios. Debido a la integridad que generalmente caracteriza a los ecosistemas dentro de estos territorios, se mantienen sus capacidades de almacenamiento de carbono.
Pero esas contribuciones de los territorios indígenas a la salud planetaria están vinculadas a las cosmovisiones, valores y modos de vida de sus pueblos. Ese es el caso del buen vivir del pueblo quechua (Sumak Kawsay) en distintos países andinos, o del buen vivir del pueblo guaraní (Teko Porâ) en Paraguay, sur del Brasil y norte de Argentina, así como la cosmovisión de los mapuches en el sur de Chile y de Argentina, y el de numerosos pueblos originarios amazónicos.
De hecho, no es casual que la desintegración social y cultural de los pueblos indígenas y de la integridad ecológica de sus territorios ocurren a la par, tanto en nombre del desarrollo como por intereses económicos (legales e ilegales), o por presiones desde poblaciones pauperizadas (indígenas o no indígenas).
Más allá de los exterminios o desplazamientos forzados en tiempos coloniales, la desposesión de los pueblos indígenas de sus tierras sigue avanzando en distintos países de Latinoamérica. Los mayas en México, los awajún y los wampís de la amazonia peruana, los miskitu en Nicaragua, los mbä-guaraníes en Paraguay y en Brasil, los mapuches de Chile y Argentina, entre muchos otros, luchan por defender sus territorios ancestrales. A pesar de avances legales como la adquisición de títulos de propiedad colectiva, los medios de vida de estos pueblos siguen amenazados y cediendo paso a la expansión de industrias extractivas.
Desposesión y degradación. La desposesión de los indígenas de sus tierras también puede ocurrir en nombre de la conservación, fenómeno conocido como acaparamiento verde (green grabbing), conservación excluyente o de fortaleza (fortress conservation), o conservación colonial. En América Latina, estas tensiones pueden encontrarse en casos como el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el Parque Nacional del Manu en Perú, la Reserva de la Biosfera Maya en México o el Parque Nacional Lanín en Argentina.
Los desplazamientos de pueblos indígenas por desposesión y la consiguiente transformación de ecosistemas naturales o seminaturales en campos de pastoreo, cultivos y forestaciones son apenas la punta del iceberg. Y es que la degradación de la integridad geográfica, ecológica, cultural y social de sus territorios es tan frecuente como poco visible. Esta no solo impacta en la dignidad de los pueblos indígenas, sino también genera un círculo vicioso de pobreza, deterioro ambiental y bloqueo al acceso a fondos de financiación.
No todo está perdido. Los territorios indígenas aún contienen una porción sustantiva de los paisajes y ecosistemas menos modificados del planeta, y sabemos que muchos pueblos indígenas profesan un respeto por la naturaleza que va mucho más allá de nuestros mejores discursos conservacionistas.
Según investigaciones como la liderada por Stephen Garnett, publicada en la revista Nature Sustainability, y otras que se fueron sumando en la misma línea, los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de un cuarto de la superficie terrestre del planeta, lo que representa un porcentaje significativamente mayor que el de otras tierras protegidas, y la tercera parte de los Bosques Intactos del mundo se encuentran dentro de tierras indígenas. Esto las convierte en áreas cruciales para la mitigación del cambio climático ya que las tasas de pérdida de bosques siguen siendo significativamente más bajas en tierras indígenas que en otras tierras, aunque con amplias variaciones entre países.
¿Por qué la inversión en conservación en tierras indígenas no es proporcional al rol clave que juegan en la conservación de la biodiversidad? La falta de inversión se debe a una serie de limitantes que varían caso a caso: débiles estatus legales de tenencia de las tierras, desvíos de los fondos a otros destinos, conflictos con las políticas de desarrollo, administración ineficiente de fondos, restricciones en el acceso a programas de ayuda y compensaciones, falta de mecanismos de control para evitar la explotación ilegal de recursos y la invasión de tierras indígenas, y sobre todo desconfianza, en ambas direcciones.
Hacia soluciones basadas en justicia territorial indígena. Es esencial establecer nuevas formas de colaboración entre las comunidades indígenas, y otros actores locales y globales, para que los reclamos territoriales indígenas y las inquietudes globales por las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático converjan.
Para ser viables y sustentables, esas soluciones basadas en “justicia territorial indígena” necesitan diferenciarse de las viejas fórmulas asimétricas, donde los pueblos y territorios indígenas aparecen en los acuerdos como párrafos políticamente correctos, pero que en la práctica suelen quedar relegados al ámbito discursivo, sin materializarse en acciones concretas. La mayor parte de los esfuerzos por identificar y desarrollar oportunidades de negocios capaces de impulsar soluciones basadas en la naturaleza se basan en lógicas, idiomas y cuerpos técnicos que no necesariamente atienden a estas realidades.
Alrededor del mundo, se han desarrollado experiencias valiosas que se podrían recuperar, sistematizar, mejorar y adaptar a distintos contextos. Un ejemplo es el Proyecto Kayapó en Brasil, que en asociación con ONG internacionales y el gobierno brasileño, ha permitido que el pueblo kayapó implemente programas de monitoreo forestal y manejo sostenible de recursos naturales. Otros ejemplos son el pago por servicios ambientales que impulsa el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal en beneficio de pueblos originarios, y los Planes de Vida impulsados desde el gobierno de Colombia para los u’wa y otras comunidades indígenas. E incluso se han aprendido valiosas lecciones de proyectos de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Pero para incorporar estas soluciones de manera efectiva y sustentable, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos indígenas, garantizar su participación en la toma de decisiones y asegurar una distribución equitativa de los recursos destinados a la conservación.
Aún existe una brecha significativa entre los derechos reconocidos y la realidad que viven en sus territorios. Si bien la titulación de tierras indígenas es un primer paso, no siempre garantiza la protección efectiva de sus derechos. En muchos casos, la participación de estos pueblos se limita a la consulta, a la información o a la firma de acuerdos, cuando son fundamentales para la retroalimentación de conductas y compromisos.
Para cambiar esta realidad es necesario reducir las desigualdades de estas comunidades en el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la justicia, a tecnologías básicas y a las autoridades. Y así como las inequidades de género están ganando espacio dentro de los programas de apoyo internacional, es importante que una proporción de los fondos se destine a financiar soluciones basadas en justicia territorial indígena.
Consideraciones finales. El reconocimiento y respeto de esos territorios significa mucho más que una fórmula para reducir grandes transformaciones y el reemplazo de ecosistemas diversos. Si realmente se quiere integrar a los pueblos indígenas en las agendas de conservación, es crucial evitar caer en estereotipos reduccionistas que los limitan al rol de “guardianes de la naturaleza”.
Estas miradas, aunque bienintencionadas, pueden invisibilizar las complejidades de las culturas indígenas y en definitiva fracasar al separar las “soluciones basadas en la naturaleza” de las soluciones “basadas en la naturaleza y justicia territorial indígena”.
La verdadera inclusión implica respetar la diversidad de visiones y permitir que los pueblos indígenas sean los protagonistas de su propio desarrollo, sin imponerles modelos de conservación. La conciliación entre la justicia territorial indígena y las soluciones basadas en la naturaleza depende de la construcción de vínculos libres y virtuosos que garanticen el respeto de sus derechos y su papel fundamental en la gestión de sus territorios.
*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.
Fuente
Perfil - 31 de Enero de 2025
https://www.perfil.com/noticias/elobservador/las-tierras-indigenas-son-la-clave-para-mitigar-el-cambio-climatico.phtml
miércoles, 29 de enero de 2025
domingo, 17 de noviembre de 2024
viernes, 1 de noviembre de 2024
1ro de Noviembre Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos.
El 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos, con el propósito de recordar a todo el mundo la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio, y sensibilizar a la comunidad de la necesidad de mantener una relación de armonía con el medio ambiente.
La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno: «la biología de los ecosistemas».1 Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).
#Efemerides #ciencia
Compartido por Enrique Hopman
sábado, 31 de agosto de 2024
viernes, 23 de agosto de 2024
La extinción del yaguareté y de las humanidades
Pueden parecer dos hechos inconexos porque, a fin de cuentas, qué tienen que ver la muerte de un yaguareté y la drástica reducción de becas del Conicet para el área de las humanidades. Por un lado, hace pocos días, el 1 de agosto de 2024 para ser más precisos, a través de El Litoral nos enteramos de la muerte a mano de cazadores amateurs de uno de los últimos yaguaretés del Gran Chaco. La nota dice que estos cazadores no tienen escrúpulos al matar un animal que se encuentra en peligro de extinción. En la nota también queda claro que existen leyes que defienden la especie y que penan la caza porque, como sabemos, la biodiversidad tiene una función y un valor intrínseco. Pero, cabe preguntarse... ¿Sirven para algo los yaguaretés?
Ciertamente, no sirven para carne de consumo, no pueden criarse en cantidad y no son un producto que cotiza en el mercado. Esa pobre perspectiva oculta las verdaderas causas de que el yaguareté (¡Y cuántas otras especies!) esté en peligro: el avance de la frontera agrícola y la deforestación de tres millones de hectáreas en quince años. Sin hábitat no hay subsistencia posible, haya o no cazadores. Esto no libera de responsabilidad al cazador que sigue teniendo una culpa algo diluida. Lo que sí hace la ley es trasladar la inescrupulosidad a otros actores que son cómplices de esta situación crítica: funcionarios de todo el arco político, empresarios, bancos y, por qué no, el común de la gente. Todos somos responsables, por acción u omisión, ante este ecocidio generalizado. Y en lugar de tomar medidas, se extiende en los organismos oficiales (como el INTA por ejemplo) donde se prohíbe usar frases como "cambio climático", o bien expresiones como "sustentabilidad" y "biodiversidad", lo cual nos lleva al poder de "visibilizar" de las palabras del que hablaremos después.
Pero… ¿Por qué sucede esto? Hay una razón clara: el afán de lucro entiende que el monte es dinero y, por eso, está justificada su destrucción. Existe, en el fondo, una distorsión de lo que es "valioso" porque se pone el énfasis en lo inmediato. En ningún caso hay una riqueza en la naturaleza y su diversidad; incluso si se la quiere medir en términos materiales: no valen sus maderas, sus frutos, hierbas, insectos y demás. Por otro lado, la capacidad de valorar la naturaleza depende directamente del observador: sólo una mirada que supera lo meramente material puede ver la belleza de trasfondo que, a fin de cuentas, es la más importante. Para ilustrarlo: el valor de una escultura no se mide por la cantidad de mármol empleado, sino por la perfección de su acabado. Lo mismo sucede con un bosque o con una especie animal: un yaguareté no vale su carne ni su piel, ni un monte de miles de años la cantidad de madera que contiene. Nuestros ecosistemas son obras de arte que valen la contemplación y admiración.
Así, la inescrupulosidad de funcionarios, empresarios y de todos en general habla, en realidad, de cierta dificultad para trascender el límite del abordaje materialista: habla de nuestra pobreza, la espiritual. Algo semejante sucede cuando se interroga sobre la importancia o utilidad de los estudios humanísticos, particularmente de las letras y de la filosofía. Se preguntan: "¿Para qué sirven?". Producimos, y mucho, pero no productos que coticen en bolsa. Los griegos, hace más de 2.500 años, se preguntaron sobre la utilidad de estos conocimientos y los llamaron "artes placenteras". Porque, precisamente, a diferencia de otros saberes u oficios que generan un producto aparte como resultado (una mesa o un barco), las placenteras tienen su beneficio y utilidad en el acto en sí de realizarla. Leer un poema, pensar un argumento, preocuparse por cómo el lenguaje genera nuestras creencias: esas acciones resultan "un bien", "un valor" en sí, en el placer del acto de realizarlas y en cómo ese acto nos transforma.
Decía Aristóteles que son estos saberes los que nos detienen a reflexionar sobre lo que nos hace humanos: nuestras creencias, el sentido de lo que hacemos, del mundo que nos rodea y de cómo interactuamos con él. Nos permiten pensar que existe una "historia de las ideas" pero que esas ideas (justicia, verdad, bien, libertad) no están fuera del lenguaje, como el yaguareté, sino que son construidas por la lengua y el consenso. Y hay consensos que es mejor pensarlos bien, analizarlos y discutirlos. Hay muchas formas de defender las humanidades pero lo que nos interesa enfatizar aquí es que estos estudios, que no se rigen por las leyes del mercado, se abocan al pensamiento, a comprender cómo las lenguas modelan nuestra mente, nuestros juicios, cómo los argumentos se tensionan en una sociedad, cómo construyen pertenencia, identidad, autoridad o sumisión. Un espíritu vacío de este interés, vacío del asombro ante la naturaleza y del asombro ante el conocimiento en general es un espíritu deshumanizado.
Los estudios humanísticos y los estudios clásicos, en particular, poseen ese valor porque se ocupan de los temas humanos más universales: del amor y del dolor, del bien y del mal, de la justicia humana y divina, del origen del universo y del final de la vida, sea en el formato de la reflexión de la tragedia clásica de Sófocles o en el formato de la reflexión filosófica de Platón. Sería absurdo pensar que el enfrentamiento entre griegos y troyanos de Homero o la ética de las virtudes aristotélica han perdido vigencia. Si bien ya no vivimos como los antiguos, compartimos muchas inquietudes. En todo caso, desde Homero en adelante, los antiguos nos recuerdan una cosa: somos responsables de nuestras decisiones y, siempre, de las consecuencias.
Somos responsables de lo que miramos y de lo que elegimos no ver. Así, al igual que con la muerte del yaguareté, el desfinanciamiento de la educación y de los organismos de ciencia y tecnología del país va dejando terreno árido. Nos empobrece y no sólo a quienes trabajamos directamente allí sino a todos los educadores de diferentes niveles (porque la educación pública y el sistema científico también es un ecosistema solidario que forma a docentes tanto de instituciones públicas como privadas) que luego educan, a su vez, con ese conocimiento nuevo producido en nuestro entorno, con nuestros intereses e inquietudes.
No miremos para otro lado, por favor, ni nos quedemos en silencio. Con los ojos bien abiertos: por la naturaleza y la educación siempre.
Por Ivana S. Chialva y Manuel Berrón de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.
Fuente: Diario El Litoral (Ciudad de Santa Fe - Argentina) - 12 de Agosto de 2024
jueves, 1 de agosto de 2024
Latinoamérica unida puede pedir justicia climática
Ante el liderazgo regional en procesos multilaterales y el inicio de nuevos gobiernos como el de la científica Claudia Sheinbaum en México, es momento de construir una estrategia regional para afrontar dilemas de acción colectiva, como los riesgos climáticos y el financiamiento.
Para las personas que habitamos el subcontinente de América Latina y el Caribe, no cabe la menor duda de que el cambio climático está afectando ya a un sinnúmero de comunidades desde México hasta la Patagonia. Es también evidente que, al ser nuestra región la más desigual del planeta, en la medida que el 10% de la población más rica tiene ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre, hay un porcentaje importante de nuestras poblaciones que son altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, muchas de las cuales no tienen la capacidad de adaptarse y están en franca desventaja frente a los impactos que se avecinan en años y décadas por venir.
¿Y está pasando algo al respecto? Sí, de hecho, los gobiernos y las comunidades latinoamericanas y caribeñas han ido fortaleciendo sus servicios y políticas climáticas en los últimos años. Por ejemplo, la mitad de los países de la región han elaborado y presentado ante Naciones Unidas sus respectivos planes y comunicaciones nacionales de adaptación al cambio climático. Asimismo, la gran mayoría de países en la región cuenta con compromisos climáticos con esfuerzos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación a los impactos antes mencionados aunque, por supuesto, unos son más ambiciosos y alineados con la ciencia que otros.
Más aún, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, Colombia y Brasil se han puesto a la cabeza de las negociaciones climáticas y de biodiversidad como presidentes entrantes de las Cumbres de Diversidad Biológica y de Cambio Climático, en 2024 y 2025, respectivamente, lo cual es relevante a la luz de que América Latina cuenta con 40% de la biodiversidad mundial y 12% de la superficie total cultivable. Brasil también ha asumido la presidencia del Grupo de los 20 este año, y ha incluido entre sus prioridades estratégicas la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sostenible y la reforma de la gobernanza mundial.
América Latina y el Caribe hacen estos esfuerzos para reducir los impactos del cambio climático y sostener un liderazgo proactivo y, sin embargo, es la región que menos financiamiento climático recibe (Asia 36 %, África 29 %, América Latina y el Caribe 10 %). Del total de financiamiento climático que los países desarrollados dicen proveer al conjunto del mundo en desarrollo, 55% son préstamos que continúan perpetuando ciclos de endeudamiento y sólo 28% responde a adaptación, es decir 32.400 millones de dólares sobre 115.900 millones. Esto para nuestra región exacerba el hecho de que en 2020 la deuda pública superó el 70% del PIB regional, tendencia que no ha dejado de incrementar desde la crisis financiera mundial y, el financiamiento climático, que debería apoyar a nuestros países a tener mejores prospecciones de desarrollo y de atender esta crisis, en realidad está profundizando la insostenibilidad de los esquemas de deuda.
Mientras tanto, las necesidades de adaptación y sus costos se siguen incrementando, en tanto la ambición climática de mitigación es insuficiente. La brecha de financiamiento para adaptación conforme a las necesidades de los países en desarrollo se encuentra entre 194.000 y 366.000 millones de dólares anuales, y los costos y necesidades de adaptación son entre 10 y 18 veces superiores a los flujos actuales. Al tiempo que la necesidad media anual de adaptación de los países de América Latina y el Caribe es —al menos— de 51.000 mil millones de dólares para 2030. La Cepal ha calculado que para cumplir con sus compromisos climáticos, los países de la región requieren una inversión de entre 3,7 % y 4,9 % del PIB regional por año hasta 2030. Dado que a 2020 el financiamiento está dado por el 0,5 % del PIB regional, cerrar la brecha de financiamiento climático requiere aumentar la movilización entre 7 y 10 veces.
América Latina y el Caribe ha logrado, en contadas ocasiones, tener una voz común para defender sus necesidades y prioridades en foros internacionales. Sin embargo, el péndulo político hacia la izquierda y la derecha, y las afinidades personales de presidentes y ministros en muchos casos han prevalecido frente a un escenario que año tras año se recrudece: mayores impactos y menor acceso a financiamiento adecuado y justo.
Es de suma importancia traer a la lógica del realismo político, la cruda realidad de que la vulnerabilidad socioeconómica y climática no conoce de derechas e izquierdas. La justicia climática que hoy reclaman las poblaciones más vulnerables -que ya están siendo desplazadas- y las generaciones más jóvenes que heredarán los resultados de nuestra acción -o de nuestra inacción-, hoy se unen a las luchas históricas de los pueblos originarios de nuestra América por el saqueo de sus recursos, y redundan en una “estructura contemporánea del despojo”, como afirmaba Galeano, que no opera como articulador de posiciones políticas.
Ante el liderazgo regional en procesos multilaterales y el inicio de nuevas gestiones gubernamentales, entre ellas la de la científica Claudia Sheinbaum, que tiene una obligación clara de ejercer un nuevo papel protagónico y progresista en México, es momento de construir una visión y una estrategia regional común para afrontar dilemas de acción colectiva, como los riesgos climáticos transfronterizos, y el financiamiento insuficiente. Las construcciones conjuntas pueden ayudar a remediar el incremento del malestar social y económico con el ansiado desarrollo que se ha hecho esperar para un conjunto mayoritario de las comunidades, a lo que se añade la recurrencia del olvido.
Han escrito este artículo:
Alejandra López Carbajal es directora de diplomacia climática en Transforma y María del Pilar Bueno Rubial es directora ejecutiva de Argentina 1.5ºC y subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de Rosario, Argentina.
Para El País el 1°de Agosto de 2024
viernes, 26 de julio de 2024
La Tierra bate durante dos días seguidos su récord de temperatura máxima diaria
El domingo 21 y el lunes 22 de Julio de 2024 se alcanzaron los 17,09 y 17,15ºC respectivamente, superando la marca anterior de julio de 2023, según los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). "Nos encontramos en un territorio verdaderamente desconocido", señala Carlo Buontempo, director de la agencia europea.
El lunes 22 de julio, la Tierra experimentó su temperatura más alta jamás registrada, batiendo el récord… del día anterior. El domingo 21, la temperatura media global del planeta fue de 17,09ºC y el lunes se llegó (aún de manera preliminar) a los 17,15ºC, superando los 17,08ºC alcanzados el 6 de julio de 2023, según las mediciones llevadas a cabo por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), cuyo histórico de datos se remonta a 1940.
Para la agencia europea, “lo que realmente llama la atención es también la diferencia entre las temperaturas desde julio de 2023 y todos los años anteriores”. Y es que, antes de julio de 2023, el récord previo diario en la temperatura media mundial era de 16,8°C, los registrados el 13 de agosto de 2016. Desde el 3 de julio de 2023 ha habido 58 días en los que se han superado ese récord anterior de 17,08ºC, distribuidos entre julio y agosto de 2023, y durante junio y julio en lo que va de 2024.
“Lo verdaderamente asombroso es la gran diferencia entre la temperatura de los últimos 13 meses y los registros de temperatura anteriores. Ahora nos encontramos en un territorio verdaderamente desconocido y, a medida que el clima siga calentándose, seguramente veremos cómo se baten nuevos récords en los próximos meses y años”, señala Carlo Buontempo, director del C3S. Asimismo, el físico no descarta que en los próximos días vuelva a registrarse un nuevo hito en la temperatura diaria global.
La Tierra experimentó el lunes 22 de julio su día más cálido desde que hay registros
Estos valores de temperaturas son la máxima prueba del calentamiento global provocado, principalmente, por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Así, los diez años con las temperaturas medias máximas diarias anuales más altas son los últimos, de 2015 a 2024.
Como explican desde Copernicus, la temperatura media mundial suele alcanzar su máximo anual entre finales de junio y principios de agosto, coincidiendo con el verano del hemisferio norte. Esto se debe a que los patrones estacionales del hemisferio norte determinan las temperaturas globales generales. "Las grandes masas de tierra del hemisferio norte se calientan más rápido de lo que los océanos del hemisferio sur pueden enfriarse durante los meses del verano boreal", apuntan.
Copernicus señala que los picos de calentamiento están relacionados con temperaturas muy superiores a la media en amplias zonas de la Antártida. "Estas grandes anomalías no son inusuales durante los meses de invierno antártico, y también contribuyeron a las temperaturas mundiales récord de principios de julio de 2023", sostienen. Además, explican, la extensión del hielo marino antártico es casi tan baja como en esta época del año pasado, lo que provoca temperaturas muy superiores a la media en algunas zonas del océano Antártico.
Con esto esto, todo apunta a que 2024 desbancará a 2023 como el año más caluroso desde que hay registros. No obstante, todo dependerá en gran medida de cuándo y con qué intensidad se desarrollará La Niña, un fenómeno natural y cíclico que tiende a enfriar las aguas del Pacífico.
Fuente: https://climatica.coop/record-de-temperatura-diaria...
martes, 16 de julio de 2024
Así es la desertificación, el fenómeno que avanza en América Latina
El padecimiento de sequías es una de las principales consecuencias y castiga especialmente a los países de América Latina. Esto ha impulsado, una desertificación, proceso de degradación por el cual suelo fértil se convierte en árido.
En el mundo existimos alrededor de 8,116,390,554 personas, de acuerdo con cifras presentadas por Javier Herrero, Director ejecutivo, Sistema B México, y cada una de ellas, contribuye en parte a lo llamado cambio climático. Tan sólo en lo que va de 2023 a 2024 “se han registrado no sólo calores extremos y sequías de una forma inimaginable”.
“Y aunque México ha sido favorecido con lluvias, no logra enfrentar el verdadero impacto del cambio climático, en esté punto conviene pensar en prácticas de gestión con la sustentabilidad dentro de los balances de todas las empresas o sino, la mayoría de ellas”.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la desertificación en América Latina? Pues al final, la desertificación es degradación continua de los ecosistemas de las zonas secas debido a las actividades humanas (como la sobreexplotación de la tierra, la minería, el sobrepastoreo y la tala indiscriminada) y, esto es producto a la actividad de empresas tanto públicas como privadas en estos país y su forma de contaminación de suelos, aire y producción contaminantes.
¿Cómo es la desertificación un punto a tener en la lista de pendientes sustentables para las empresas?
Se trata de un problema de escala mundial que conlleva consecuencias graves para la biodiversidad, la seguridad de los ecosistemas, la erradicación de la pobreza, la estabilidad socioeconómica y el desarrollo sostenible, ya no es un hecho aislado, pues “uno de los principales riesgos para la economía global son los eventos climáticos severos”, asegura Herrera.
Y es que, sin darnos cuenta desde el momento en que se crearon los primeros sistemas de producción agrícola en el campo, la mano ha humano a tenido más impacto en los suelos, en el uso del agua y las tierras, siendo las empresas quienes también generan un impacto, ahí el porque hoy día se interesan en sistemas para evaluar el desempeño de una empresa u organización en tres ámbitos clave de la sostenibilidad: “A” de ambiente, “S” de social y “G” de gobernanza.
Esté es el foco que el mundo, centra sus esfuerzos, y aunque los propósitos apuntan a 2030, en América Latina aún hay mucho trabajo que hacer, pues “aún se esperan años de calor extremo en los próximos 5 años y sequías como las que en unos meses México presentaba”.
Un impacto que parece invencible
La degradación de las zonas secas puede provocar el desplazamiento de miles de personas, dónde la vida ya no puede ser sostenible y la escazes de recursos lo hace movible. Si bien, algunas medidas que podrían reducir la desertificación incluyen reforestar y regenerar especies arbóreas, mejorar la gestión del agua, mantener el suelo, enriquecer y fertilizar el suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal.
Por tanto, la inseguridad alimentaria por la pérdida de cosechas o la disminución de sus rendimientos, incluida la pérdida de la cubierta vegetal y, por tanto, de alimento para el ganado y el ser humano. Es decir, la desertificación amplía el espacio del análisis económico más allá de la pérdida de productividad sectorial registrando impactos y costos a nivel regional y nacional.
En los últimos 5 años esta escala de abordaje se ha elegido para avanzar en la valoración del impacto económico de la desertificación en los países afectados, principalmente de América Latina pues, la mayoría de estos países, más del 80% de su territorio son actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto importante en la base de sus recursos naturales, que se expresa en la actualidad con más de 60.000.000 de hectáreas sujetas a procesos erosivos de moderados a graves.
“No sé trata de señalar a las empresas o juzgarlas, sino conocer nuevas formas y proyectos que las empresas pueden contrarrestar todo el impacto que están generando, cómo lo intentarán hacer y sobretodo si son consientes de su responsabilidad”, concluyó Herrera
Fuente: Ecoosfera - 22 de Junio de 2024
https://ecoosfera.com/medio-ambiente/desertificacion-fenomeno-america-latina/
lunes, 29 de enero de 2024
sábado, 27 de enero de 2024
DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
El reto de una educación ambiental transversal, desde las aulas hasta los ministerios
Expertos en formación, activistas ecologistas y profesores reclaman que el modelo educativo se organice de manera transversal en torno a criterios ambientales.
No podemos abordar el cambio climático como un nuevo contenido, sino como algo transversal”, expone Miriam Leirós, profesora de Educación Primaria y miembro de Teachers For Future (TFF), organización que nació en 2019, al calor de las movilizaciones juveniles contra la emergencia climática. Hasta el momento, las soluciones a esta crisis han girado en torno a lo material: nuevas formas de producir energía, una movilidad limpia o una alimentación de proximidad. Sin embargo, la situación requiere de un cambio que trasciende a lo físico, una transformación radical de la cosmovisión contemporánea. Y para ello, explica esta maestra, hace falta un modelo educativo diferente en el que la ecología vertebre el currículum académico.
Lo más rápido y sencillo podría ser un crear una nueva materia, con sus horas lectivas y su temario regulado, pero los expertos coinciden en que sería una medida insuficiente para generar una cosmovisión alternativa que nazca de la mano de los nuevos ciudadanos. “Hace falta más que eso, necesitamos crear competencias para que los alumnos puedan tener, además de conocimientos, comportamientos y habilidades para que, el día de mañana, puedan realizar ese cambio de modelo que necesitamos por la crisis climática”,
No sólo se trata de facilitar libros de texto con contenidos climáticos y ecológicos, sino facilitar que los maestros interioricen el problema y adquieran nuevas dinámicas de enseñanza. En cualquier caso, el aprendizaje ambiental trasciende a los alumnos y profesores. Así lo entienden los expertos que reclaman que estás nuevas líneas de enseñanza lleguen a todas las capas de población: desde universidades, hasta la formación profesional, pasando por empresas y ministerios.
“Esta es la línea de actuación. El que toma las decisiones es el adulto y la ciencia nos dice que tenemos sólo una década para revertir esta situación.
Maria Helena Kudelko
Fotografía:
Roberto Moreira y el Vivero de árboles nativos en la Comunidad Mbya Guaraní Jasy Pora
viernes, 26 de enero de 2024
Los acuíferos del mundo se vacían de forma acelerada por la crisis climática
Por Antonio Martínez Ron
Casi un tercio de los acuíferos del mundo se están vaciando de forma acelerada en las últimas décadas, especialmente en las regiones secas, y parte del agua subterránea almacenada en el subsuelo está sufriendo descensos que llegan hasta medio metro por año: Son las principales conclusiones del análisis de alrededor de 170.000 pozos en 1.693 sistemas de acuíferos de más de 40 países publicado este miércoles por el equipo de Scott Jasechko en la revista Nature. Un trabajo para el que los autores han revisado las mediciones in situ de miles de sondeos a escala global, que ofrecen una visión más precisa de las tendencias de agotamiento de los acuíferos que las mediciones por satélite que se hacen habitualmente.
Los investigadores han hallado que el 36% de las reservas de agua subterránea están disminuyendo a un ritmo de 10 centímetros por año, mientras que el 12% está cayendo rápidamente a tasas que superan los 0,5 metros anuales. Al comparar estos hallazgos con los datos sobre la extracción de aguas subterráneas entre 1980 y 2000, han visto que el 30% de los acuíferos estudiados se enfrentan a un agotamiento acelerado en lo que llevamos de siglo XXI y han identificado disminuciones significativas en regiones como India, California y en zonas concretas de países como España.
En el lado positivo, los autores han observado que en muchos sistemas los acuíferos estudiados han aumentado o estabilizado sus reservas y analizan las diferentes estrategias empleadas por las autoridades para conseguirlo. El estudio indica que la disminución del nivel del agua subterránea se ha desacelerado en el 20% de los sistemas acuíferos y se ha revertido en el 16%. Y destacan que se ha conseguido gracias a una combinación de reducciones en el consumo de agua subterránea, transferencias de agua superficial y proyectos de recarga gestionados, lo que ofrece una esperanza de cara al futuro.
Un problema global
“Lo que hemos visto es que es un problema global, en el sentido de que muchos de estos sistemas están siendo sobreexplotados”, explica Richard Taylor, investigador del University College de Londres y coautor del estudio, a elDiario.es. “Lo más importante es que el descenso es especialmente rápido en las zonas secas del planeta y que observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante”. Las buenas noticias —matiza— es que también han encontrado zonas donde se han recuperado gracias a las intervenciones.
Observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante (Richard Taylor — Investigador del University College de Londres y coautor del estudio)
Respecto a la vinculación con la crisis climática, Taylor destaca que alrededor del 80% de los acuíferos que están en declive se encuentran en regiones donde también ha disminuido la caída de lluvia. “Una de nuestras preocupaciones es que, mientras que el culpable principal es el uso abusivo por parte de los humanos de estas aguas, estamos viendo potencialmente los efectos provocados por el cambio climático”, asegura. “Y esto coincide con la observación general de que las zonas secas del planeta se están haciendo más secas y llueve más en las más húmedas”.
Una amenaza en ciernes
Los investigadores recuerdan que cuando hablamos de la sequía y el agotamiento de los recursos hídricos solemos pensar en ríos, lagos y pantanos, olvidando uno de los recursos más importantes de la cadena, quizá porque queda fuera de nuestra vista. Pero estos acuíferos son una reserva crucial de agua dulce para cultivos, hogares, industrias y ciudades de todo el mundo, que se están vaciando progresivamente, lo que amenaza las economías y los ecosistemas.
“La consecuencia más obvia es que cuando vacías el acuífero empiezas a tener que negar el agua a la gente, para beber o para regar”, explica Taylor. “La segunda es que genera subsidencia, la tierra se hunde y tienes colapsos, y con el paso del tiempo se experimentan reducciones en el caudal de los ríos, que ya reciben el agua de los manantiales”. “Y la última —apunta— es que si estás es una región costera, y vacías los acuíferos, el agua del mar se introduce al interior y arruina los cultivos, como pasa en la franja de Gaza, por ejemplo”.
Para Enric Vázquez, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona (IDAEA), este trabajo hace una aportación muy interesante, porque muestra la tendencia global y permite ver por regiones cuáles tienen más estrés hídrico y en cuáles el recurso hídrico está siendo más explotado. “Estas zonas coinciden con los lugares con más demanda, pero también donde la regulación es más laxa”, señala. “Ya sabemos que en España no estamos muy bien, sobre todo en el sureste, una zona en la que ya se conoce que tenemos poca precipitación”.
Sobre la cifra del medio metro de descenso al año, cree que es un dato orientativo que sirve para entender la tendencia global. “Aunque la gente no lo ve o no lo valora, el agua que está en el terreno entra por un sitio y sale por otro”, explica. Si esa salida disminuye, resume, los ecosistemas entrarán en estrés o pueden desaparecer, y esto afecta a los potenciales usos —el riego o abastecimiento— pero también es una pérdida ambiental. “Si lo vas agotando y no compensas, estás gastando los ahorros”, asevera. Carlos Fernández Jáuregui, director del la organización WASA-GN, recuerda que el agua subterránea supone el 20% de los recursos hídricos del planeta, algo más del doble que el agua líquida superficial y que existe un problema de percepción del agua en el mundo. “Este artículo muestra dos cosas —comenta a elDiario.es—, que ha habido un deterioro rápido en muchos lugares sobre el uso del agua subterránea y también que hay lugares donde el agua ha recuperado sus niveles”. A su juicio, extrapolar estos resultados y concluir que es la situación global de los acuíferos no es correcto, porque se trata de una muestra con datos de 40 países, cuando hay más de 200, y se han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta donde hay menos datos.
Aunque el estudio abarca 40 países, han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta.
Entre los ejemplos positivos, los autores citan el caso de Bangkok, en Tailandia, donde la disminución del nivel de las aguas subterráneas de los años 1980 y 1990 se revirtió después de la implementación de regulaciones diseñadas para reducir el bombeo. También describen lo sucedido en Albuquerque (EEUU), donde un trasvase entre cuencas de agua superficial alivió la demanda de agua subterránea, y el caso del valle de Avra de Arizona (EEUU), donde un acuífero agotado se está rellenando con agua desviada del río Colorado. “Tenemos ejemplos, como Bangkok, donde para conservar las aguas subterráneas se empezó a cobrar a las empresas y la industria se empezó a pensar muy bien cómo lo usaban”, indica Taylor. “También hay regiones en las que la gente ha cambiado los tipos de cultivos, como en Bangladesh y Tanzania, donde han pasado del arroz al trigo. Y lugares donde las soluciones basadas en la ingeniería a gran escala, como el inmenso trasvase de agua de sur a norte en China, están vaciando los acuíferos”.
Hasta 15 metros de descenso al año
Miguel Fernández Mejuto, jefe de la Unidad Tecnologías del Agua de la Diputación Alicante, cree que el resultado de este trabajo no es una sorpresa, pero es un esfuerzo valioso por agrupar información global. Sobre el dato de posibles descensos de medio metro por año, considera que en realidad es una cifra pequeña si se pone en contexto. “Si miras en acuíferos particulares en los que se produce sobreexplotación encontrarás cifras mucho más altas”, precisa. “Aquí, en Alicante, tememos el caso del acuífero Jumilla-Villena, que en los años 90 bajaba alrededor de 15 metros al año”. Los casos más dramáticos son los de acuíferos que alimentaban manantiales y ahora se está bombeando el agua a 300 metros de profundidad, señala. “Los niveles han bajado a 300 metros cuando en los años 70 estaban en superficie”.
Hay acuíferos que alimentaban manantiales en los 70 a nivel de superficie y ahora se está bombeando el agua a 300 metros de profundidad.
Un problema que no se puede posponer
José Luis García Aróstegui, hidrogeólogo del IGME, cree que este estudio nos recuerda que en países como España tenemos una situación bastante complicada. “Esto es algo que viene de lejos y que en el último siglo se ha ido incrementado, porque a medida que aumenta la aridez se incrementa la explotación de agua subterránea”, recalca. El especialista recuerda que a nivel europeo somos el punto caliente del problema de la sobrexplotación de acuíferos y que no vamos a arreglar el problema para 2027 como indica la directiva marco del agua, después de dos prórrogas. La zona más crítica es la cuenca del Segura, apunta, donde se estima que se han extraído del orden de 13.000 hectómetros cúbicos de los acuíferos, el equivalente a cuatro veces el volumen del embalse de La Serena, el más grande de España.
En la cuenca del Segura se ha extraído del subsuelo el equivalente a cuatro veces el volumen del embalse de La Serena, el más grande de España.
“Agotar un acuífero significa que tienes niveles que están a 200 o 300 metros de profundidad, que los manantiales se agotaron hace ya 40 o 50 años, que cada vez se incrementa el coste de bombeo y que en algunos casos se deteriora el agua subterránea porque es más salina”, explica el experto. En su opinión, acudimos a los acuíferos cuando hay problemas críticos de sequía, como pasa ahora en Cataluña, pero después nos desentendemos de ellos. “Es como tirar de los ahorros del banco pero no rellenarlos cuando tienes superávit”, señala.
El cambio climático, advierte, nos va a conducir a una situación de descenso de precipitaciones que nos va a hacer echar de menos estas reservas de agua que hemos gastado. “Yo recuerdo que en la última sequía fuerte aquí en Cataluña, en 2008, hubo mucho revuelo, pero luego volvió a llover y la gente se olvidó un poco”, asegura. “Creo que solo le damos importancia a este asunto cuando tenemos el problema encima y esto requiere tiempo y tomárselo en serio”.
Fuentes: El diario https://www.eldiario.es/sociedad/acuiferos-mundo-vacian-forma-acelerada-crisis-climatica_1_10862029.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)